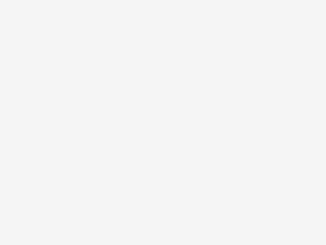Una superpotencia militar con una economía tercermundista. Eso es Rusia. Desde el punto de vista económico, la cumbre del jueves entre Donald Trump y Vladimir Putin en el G-20 tuvo el mismo sentido que si el presidente de Estados Unidos se hubiera reunido durante dos horas y 16 minutos con Mariano Rajoy.
En realidad, Rusia está mucho peor que España, porque tiene el mismo Producto Interior Bruto (PIB), pero más del triple de población. Y sus perspectivas económicas son muy malas porque su estructura económica es la de un país del Tercer Mundo. Exporta petróleo, gas natural, y otras materias primas, e importa todo lo demás. Lo único que rompe esa dinámica son las ventas al exterior de material militar (en gran parte heredado de la industria de la antigua Unión Soviética, por lo que cada vez tiene menos mercados y depende de compradores menos fiables que estén interesados en sus antiguallas).
Que un país con la esperanza de vida de Bolivia, la economía de España, y la riqueza por habitante de Grecia juegue el papel de Rusia en el mundo debería ser motivo de tesis doctorales. Porque la comunidad internacional sigue aceptando a Rusia como una gran potencia, heredera de la Unión Soviética.
La influencia de Moscú se debe precisamente a esa herencia de la URSS. Una herencia que incluye un formidable aparato de defensa, espionaje y seguridad, en el que Vladimir Putin hizo su carrera. El resto, es prácticamente nada. Sin esa militarización de la economía, ese país es etéreo, como el gas natural que exporta. Rusia es hoy un país en vías de desarrollo, armado hasta los dientes, y con un Gobierno de ideología ultranacionalista.
Un país con 7.000 bombas atómicas que combina hipernacionalismo político y tercermundización económica es, claramente, un peligro. Y lo es porque los tres factores se retroalimentan. Sin nacionalismo, el status quo económico y el militarismo no tienen sentido; si se reforma la economía, hay que asumir que el país no es una gran potencia; y, si se adaptan las fuerzas armadas a las exigencias reales del país, la ideología oficial y el modelo económico dejan de ser sostenibles. Moscú no puede cambiar eso. Sus exportaciones de materias primas suponen el 50% de los ingresos del Estado, y el 10% del PIB. Ésa es la economía de un país pobre: vender productos sin valor añadido, y comprar todo lo demás.
Depender de las materias primas, además, es muy peligroso. Genera corrupción, porque se trata de industrias reguladas por el Estado por medio de concesiones y/o monopolios. Y produce ciclos de boom and bust, o sea, de burbujas y pinchazos. Eso se debe a que, cuando los precios suben, los países productores reciben cantidades ingentes de capital del exterior. Es el llamado mal holandés, en referencia a lo que pasó en Holanda en la década de los sesenta cuando ese país, precisamente, descubrió petróleo en el Mar del Norte: la llegada de capital extranjero aprecia la divisa nacional, y es imposible exportar nada. Todo lo que no sean materias primas, se hunde, porque es más barato traerlo de fuera. El país se hace adicto a las exportaciones de materias primas, hasta que la burbuja pincha, los capitales extranjeros se van y la divisa nacional se estrella. Es lo que está pasado en Rusia desde 2014.
Esta economía no es fruto de la casualidad, sino de los designios del Gobierno ruso. Vladimir Putin ha tratado de desarrollar un modelo económico basado en las materias primas con el objetivo de que Rusia crezca a un ritmo de entre el 4% y el 6% anual, lo que permitiría generar recursos para transformar la economía. Aunque, en realidad, esa segunda parte de la ecuación nunca quedó muy clara, así que los ingresos de los años del petróleo caro se destinaron a enriquecer al presidente ruso, y a mantener las ciudades que dependen de la industria pesada creada durante la industrialización soviética. Acabado el petróleo caro, el petroestado ruso se ha quedado con lo puesto. Si el crudo no sube, a Rusia solo le queda el nacionalismo. Eso, y 7.000 bombas atómicas.
Fuente: www.elmundo.es